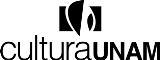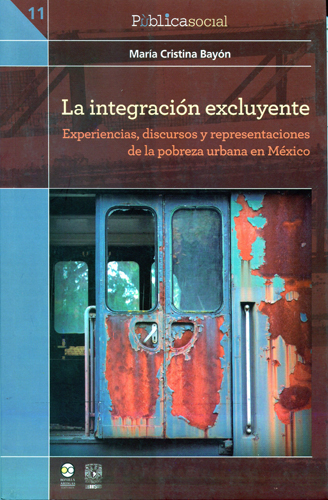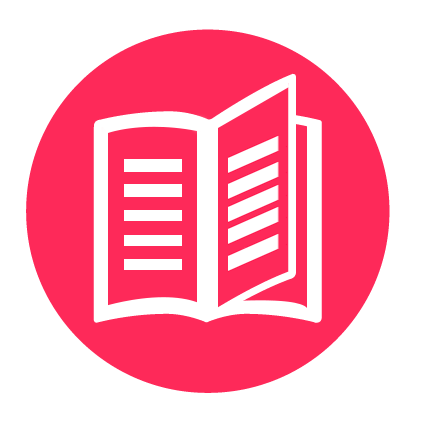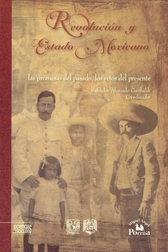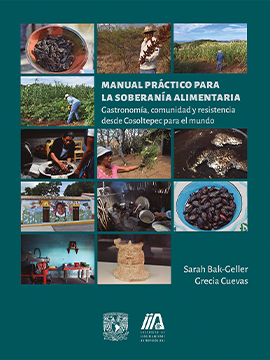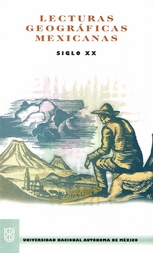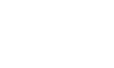No tiene artículos en su carrito de compras.
Array
(
[store_id] => 1
[entity_id] => 10728
[entity_type_id] => 4
[attribute_set_id] => 9
[type_id] => simple
[sku] => 9786073001212
[has_options] => 0
[required_options] => 0
[created_at] => 2019-11-15T08:13:13-06:00
[updated_at] => 2025-07-05 06:09:53
[name] => El juego de pelota en el centro de Veracruz
[meta_title] => El juego de pelota en el centro de Veracruz 9786073001212 libro
[meta_description] => El juego de pelota en el centro de Veracruz 9786073001212 libro
[image] => 9786073001212.jpg
[small_image] => 9786073001212.jpg
[thumbnail] => 9786073001212.jpg
[url_key] => el-juego-de-pelota-en-el-centro-de-veracruz-9786073001212-libro
[url_path] => el-juego-de-pelota-en-el-centro-de-veracruz-9786073001212-libro.html
[image_label] => El juego de pelota en el centro de Veracruz
[small_image_label] => El juego de pelota en el centro de Veracruz
[thumbnail_label] => El juego de pelota en el centro de Veracruz
[author] => Annick Daneels / Natalia R. Donner / Jonathan Hernández Arana
[language] => Español
[number_pages] => 192
[size] => 22.8 x 15.2 x 1.2
[finished] => rústico
[isxn] => 9786073001212
[weight_mb] => 0.534
[edition_data] => 1a edición, año de edición -2018-
[topic] => Antropología y Arqueología
[price] => 220.0000
[weight] => 0.5340
[manufacturer] => 3140
[status] => 1
[visibility] => 4
[tax_class_id] => 2
[format] => 20
[year_edition] => 3353
[pap_provider] => 3366
[description] => La práctica mesoamericana del juego de pelota nos remite a una tradición profunda, que contó con procesos de transformación, evolución y diversificación a lo largo del tiempo y de las diferentes regiones de Mesoamérica. El estudio de esta tradición en el centro de Veracruz, en su expresión particular propia del periodo Clásico permite dar cuenta de las transformaciones que sufrió la práctica desde su temprano origen en el Preclásico del Istmo hasta el momento en que se desarrolló el juego que conocieron y describieron posteriormente los españoles en el altiplano al momento del contacto. Este ritual, que se encuentra arqueológicamente asociado con el sacrificio humano por decapitación, la parafernalia de yugos, hachas y palmas de piedra y las volutas entrelazadas, desempeñó un papel político fundamental para la conformación y permanencia de las sociedades del Clásico del centro de Veracruz.
[short_description] => La práctica mesoamericana del juego de pelota nos remite a una tradición profunda, que contó con procesos de transformación, evolución y diversificación a lo largo del tiempo y de las diferentes regiones de Mesoamérica. El estudio de esta tradición en el centro de Veracruz, en su expresión particular propia del periodo Clásico permite dar cuenta de las transformaciones que sufrió la práctica desde su temprano origen en el Preclásico del Istmo hasta el momento en que se desarrolló el juego que conocieron y describieron posteriormente los españoles en el altiplano al momento del contacto. Este ritual, que se encuentra arqueológicamente asociado con el sacrificio humano por decapitación, la parafernalia de yugos, hachas y palmas de piedra y las volutas entrelazadas, desempeñó un papel político fundamental para la conformación y permanencia de las sociedades del Clásico del centro de Veracruz.
[meta_keyword] => El juego de pelota en el centro de Veracruz, Área Temática, Instituto de Investigaciones Antropológicas
[author_bio] => Annick Daneels
Doctora en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de Gante, Bélgica, doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigadora titular B en el Área de Arqueología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, distinguida en los programas del PRIDE con el nivel C y del SNI con el nivel II. Se ha dedicado desde 1981 al estudio de las sociedades prehispánicas del Golfo, en particular del periodo Clásico en el Centro de Veracruz.
Natalia R. Donner
Es egresada de la licenciatura de arqueología de la Universidad Veracruzana y de la maestría en estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 2008 y 2011 dirigió el proyecto arqueológico El Carrizal, Veracruz, mediante el cual contribuyó a dilucidar la secuencia cerámica y el patrón de asentamiento regional y desarrolló un programa de arqueología pública en la comunidad de Emiliano Zapata.
Jonathan Hernández Arana
es arqueólogo por la Universidad Veracruzana con experiencia profesional en proyectos de investigación, salvamento y rescate, tanto en México como en Panamá. Entre 2008 y 2011 fue co-director del Proyecto Arqueológico El Carrizal, Veracruz. Desde entonces, se ha desempeñado como comunicador de la ciencia en el Museo de la Biodiversidad y como consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, diversas organizaciones no gubernamentales y empresas turísticas.
[toc] => INTRODUCCIÓN 9
EL JUEGO DE PELOTA, BALANCE Y PERSPECTIVAS 17
Eric Taladoire
DESARROLLO DE LOS "YUGOS" Y LAS "HACHAS" EN EL VERACRUZ PRECOLOMBINO 39
John F. Scott
EL JUEGO DE PELOTA EN EL CENTRO DE VERACRUZ, REFLEXIONES
A PARTIR DE LAS CANCHAS EN LA CUENCA BAJA DEL COTAXTLA 59
Annick Daneels
CANCHAS DE LA MIXTEQUILLA 79
Barbara L. Stark
PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS CANCHAS DE JUEGO DE PELOTA
EN LA REGIÓN DE CARRIZAL, VERACRUZ 95
Natalia R. Donner y Jonathan Hernández Arana
EL JUEGO DE PELOTA EN MALTRATA, VERACRUZ 111
Yamile Lira López
CANCHAS DE PELOTA PREHISPÁNICAS EN EL MUNICIPIO DE ZENTLA, VERACRUZ:
CONFLUENCIAS ESPACIALES, DISOCIACIONES TEMPORALES 127
Verónica Bravo Almazán, Luis Alberto Díaz Flores y Samanta Cordero Villaloz
EL SITIO ARQUEOLÓGICO BARRANCA DE ACAZÓNICA 141
Ma. de la Luz Aguilar Rojas
DESCUBRIENDO Y CONSERVANDO UN JUEGO DE PELOTA
EN EL TAJIN (EDIFICIOS 7 Y 8) 149
Yamile Lira López
JUEGOS DE PELOTA EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA 165
Sergio Suárez Cruz y Yatzin Montiel Vargas
[free_reading] => INTRODUCCIÓN
Annick Daneels, Natalia R. Donner y Jonathan Hernández Arana
El juego de pelota de las culturas mesoamericanas causó tal fascinación entre los cronistas españoles que muchos no perdieron oportunidad de mencionarlo en sus escritos.' En especial, hicieron alusión a la gran capacidad de rebote de las pelotas de hule, las cuales eran desconocidas en el Viejo Mundo.
La importancia de esta práctica fue tal, que en 1943 Paul Kirchhoff la incluyó en la lista de los elementos diagnósticos cuya presencia o ausencia determinaba si una cultura podía o no ser considerada mesoamericana. Si bien Kirchhoff reconoció la existencia de diferentes tipos de juego, se refirió específicamente al juego con pelota de hule en el cual sólo se podían usar la cadera, las rodillas y los codos, de entre las muchas variantes que existieron en el territorio mesoamericano. Por lo tanto, la práctica del juego de pelota nos remite a una tradición profunda, que contó con el tiempo suficiente para su transformación, evolución y diversificación.
De hecho, el origen de este juego se remonta cuando menos al segundo milenio antes de Cristo, en las tierras bajas tropicales de México, en el istmo y las costas del Pacífico y del Golfo, donde el árbol de hule, cuya savia produce el látex necesario para fabricar las pelotas, crece naturalmente (Hill y Clark 2001; Rodríguez y Ortiz 1997). Posteriormente, durante el primer milenio de nuestra era, conocido en términos arqueológicos como los periodos Protoclásico y Clásico, el juego de pelota alcanzó una gran popularidad en toda Mesoamérica y llegó a áreas donde el árbol de hule es más escaso (Pennington y Sarukhán 1998), como la península de Yucatán (Anderson 2012) y el altiplano (Martínez 2008), así como regiones en las que dicho árbol no crece. En efecto, la ciudad con más canchas de pelota registrada hasta la fecha, Cantona (Puebla), se encuentra en un área árida totalmente inadecuada para el crecimiento del árbol de hule.
Después, durante el Clásico tardío (600-900 dC), el registro arqueológico muestra un aumento en la cantidad de canchas, así como múltiples representaciones del juego en alto y bajorrelieve, pinturas murales, cerámica, esculturas de barro y piedra, en todas las áreas culturales de la época. El juego de pelota continuó como una práctica generalizada a lo largo y ancho de Mesoamérica durante el periodo Posclásico. Para entonces se generalizaron los aros de meta, los cuales comenzaron a fecharse hacia el final del Clásico en el altiplano, la zona maya y la costa de Guerrero, excepto las canchas de la costa del Golfo. Este juego con aros de meta, o tlachtemalacatl, es el que sobrevivió hasta la llegada de los españoles, quienes quedaron asombrados también por la pericia demostrada por los jugadores (Carreón 2015).
A partir de los primeros estudios sobre el tema a principios del siglo xx, los investigadores propusieron que la iconografía, los códices y las fuentes escritas demostraban una relación estrecha entre el juego, el sacrificio y las divinidades. De esta manera se estableció que su práctica además iba más allá de un sentido lúdico o deportivo, ya que contaba con un fuerte contenido ritual, astral y guerrero. De acuerdo con esta idea, la pelota representaba el movimiento de los cuerpos celestes (particularmente del Sol y de Venus) y el juego se transformó en la manera de garantizar la continuidad de sus ciclos, y por lo tanto la existencia del mundo (Krickeberg 1948). Sin embargo, la práctica del juego de pelota y su sentido ritual, al igual que las diferentes variantes de canchas y reglas de juego, sufrieron una evolución a través del tiempo y de las diferentes regiones de Mesoamérica.
Particularmente en la costa del Golfo la presencia arqueológica de esta práctica fue observada por los investigadores y rápidamente fue asociada a un ritual de decapitación. En El Tajín, por ejemplo, Seler (1904, 1906a y b, 1915) y Spinden (1933) observaron que las representaciones de la decapitación estaban relacionadas con estilos de volutas entrelazadas, que también ocurren en esculturas muy especiales conocidas como "yugos", "hachas" y "palmas". Por su parte, en la década de 1940 Gordon Ekholm ligó estas mismas esculturas con el equipo protector de los jugadores de pelota (Ekholm 1946, 1949). Desde entonces, las investigaciones arqueológicas en el centro de Veracruz han establecido que esta forma particular del juego de pelota formaba parte de un culto a la fertilidad terrestre. Por lo tanto, el juego de pelota en sus inicios no parece aún haber contenido alusiones a los símbolos astrales y guerreros que serían los dominantes en la práctica del juego con aro de meta a partir del Clásico tardío y Posclásico.
Tal y como lo indican los hallazgos de yugos y canchas en el centro-sur de Veracruz, la práctica del juego de pelota surgió en esta región durante el Protoclásico a principios de nuestra era. Posteriormente, hacia el Clásico medio y tardío, la distribución de canchas indica que el juego alcanzó tal popularidad que nadie vivía a más de una hora de distancia hasta alguna de ellas. Sin embargo, la inserción de las canchas en los espacios arquitectónicos principales de los centros de jerarquía mayor y la restricción de su iconografía a medios también jerarquizados, como esculturas y relieves en piedra, pinturas murales y cerámica de relieve realizados por artesanos especializados de acuerdo con estándares estrictos, indica que la ejecución de la ceremonia ritual se restringía a la élite. Por lo tanto, su amplia distribución en contraste con la restricción de su iconografía indica que el ritual fungió como una religión de Estado, adaptada desde su punto de origen en el centro-sur de Veracruz hasta el centro-norte, la región de El Tajín. Posteriormente, este juego con su parafernalia de yugos se distribuyó hacia Teotihuacan. Después del ocaso de esta ciudad, el juego sufrió dos transformaciones importantes. En primer lugar, se generalizó en gran parte de Mesoamérica, desde Sierra Gorda y Guanajuato en el norte hasta la periferia del área maya en Honduras y Salvador (Daneels 2008). En segundo lugar, fue justamente en el Clásico tardío cuando surgieron, fuera del centro de Veracruz, los aros y la simbología astral, que modificaron de manera definitiva el ritual del juego de pelota.
Por lo tanto, estudiar con más profundidad el juego de pelota del centro de Veracruz, en su expresión particular propia del periodo Clásico, permitirá esclarecer ciertos puntos de vital importancia para entender esta práctica prehispánica. Particularmente se podrá dar cuenta de las transformaciones que sufrió la práctica desde su temprano origen preclásico en el istmo hasta el momento en que se desarrolló el juego que conocerían y describirían posteriormente los españoles en el Altiplano al momento del contacto. En este aspecto, el centro de Veracruz funge como una conexión imprescindible y poco abordada, la cual brinda una continuidad (la práctica del juego) a la vez que una discontinuidad (las significaciones del ritual) en el devenir de esta práctica mesoamericana.
Este volumen reúne los principales aportes presentados en un coloquio sobre la zona sur del centro de Veracruz realizado en 2011 en Carrizal, Veracruz, que tomó como tema principal el juego de pelota. Lo anterior no se debió exclusivamente a que Carrizal, sede del evento, fue justamente donde en 1958 se encontró uno de los yugos más antiguos en contexto arqueológico, sino además en 2010 se reveló la evidencia más antigua de una cancha de pelota, de la transición del Protoclásico al Clásico temprano. Ambos hallazgos evidentemente sitúan la existencia del complejo ritual a partir del Protoclásico en el centro-sur de Veracruz, que será lo propio del conjunto del centro de Veracruz durante el periodo Clásico.
Así, los resultados del reciente proyecto en Carrizal, junto con las demás investigaciones arqueológicas en el centro-sur de Veracruz en los últimos 30 años, marcaron una urgencia por confeccionar un volumen que reuniera a investigadores que han estudiado la práctica del juego de pelota desde una perspectiva global mesoamericana, como Eric Taladoire y John Scott, así como especialistas que han obtenido resultados hasta ahora inéditos en estudios de patrones de asentamiento y excavaciones en canchas en el centro de Veracruz. La combinación de una perspectiva más general con los datos puntuales obtenidos en el área nos permite acercarnos mejor a la multidimensionalidad e importancia política que tuvo la práctica del juego en la sociedad del periodo Clásico.
El juego de pelota puede ser abordado desde diferentes ángulos, como la historia de la práctica, los diseños y usos de la parafernalia asociada, las canchas, la iconografía y la perspectiva del juego como estrategia política, entre muchos otros. En este volumen consideramos pertinente incluir aportaciones que abordaran estos temas con el objetivo de contribuir a una visión más amplia del juego, específicamente asociado con el ritual de decapitación con parafernalia de yugos, hachas y palmas, propio de la región, así como sus implicaciones políticas, sociales, culturales y religiosas.
Con esa meta como eje, el volumen comienza con una primera sección encabezada por la contribución de Eric Taladoire (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), quien efectúa una semblanza sobre la permanencia del juego de pelota como parte de la herencia cultural mesoamericana. Además, presenta las diferentes variedades del juego, su relación con las distintas evidencias arqueológicas, su distribución geográfica y los cambios acontecidos a lo largo del tiempo, empleando principalmente las evidencias tardías y externas al centro de Veracruz, como ha prevalecido en la literatura arqueológica a la fecha. John F. Scott (Florida University) nos muestra, desde la perspectiva de la historia del arte, una particular relación con el desarrollo de los artefactos arqueológicos conocidos como "yugos" y "hachas", que formaron parte de la parafernalia asociada con el ritual del juego de pelota, propia de la práctica del centro de Veracruz.
Los siguientes seis capítulos refieren a estudios sobre el juego de pelota derivados de casos regionales o de sitios en el centro-sur de Veracruz. Annick Daneels (HA, UNAM), presenta un panorama claro de la distribución intrarregional y urbanística de las canchas de juego de pelota en la región, su parafernalia, significado religioso e implicaciones políticas en el desarrollo de la cultura del Clásico en el conjunto del centro de Veracruz. Por otro lado, Barbara Stark (Arizona State University) lleva a cabo un análisis acerca de las dimensiones espaciales de las áreas de gradería de las canchas halladas en la Mixtequilla, con el objetivo de realizar un cálculo de la cantidad aproximada de personas que podían efectivamente observar los juegos en la época prehispánica. La autora concluye que el público debe haber sido menos numeroso que el esperado, y por esto posiblemente más selecto. De esta manera, a través de esta primera sección, el lector podrá familiarizarse con el juego de pelota en general, así como con su arquitectura, parafernalia e implicaciones sociales, políticas, religiosas y económicas particulares del centro-sur de Veracruz.
A continuación se incluyen trabajos arqueológicos totalmente inéditos de sitios y regiones del centro-sur de Veracruz con canchas de juego de pelota. Lo anterior permite entender mejor la distribución del llamado "plano estándar", traza definida originalmente por Daneels (1997), donde la cancha forma parte del conjunto arquitectónico principal de los sitios de jerarquía alta, en torno a la plaza principal, en el lado opuesto a la pirámide, con una o dos plataformas en los costados delimitando un área cuadrada. El primer trabajo es de Natalia Donner y Jonathan Hernández (UV-UNAM-COVECYT), quienes presentan la distribución espacial de las canchas identificadas en el área del proyecto El Carrizal, cuya traza y forma de inserción urbana es igual a los planos estándar de la cuenca baja del Cotaxtla y de la Mixtequilla previamente descritas por Daneels (1997, 2002) y Stark (2003). En su contribución, Donner y Hernández realizan un esbozo general de los distintos patrones de asentamiento tomando en cuenta la distancia entre las canchas y las fuentes de agua naturales, su frecuencia espacial, orientación, etcétera. Yamile Lira López (ia, uy), por su parte, brinda información referente al único sitio con cancha hasta la fecha excavado en el valle de Maltrata, en el sitio de Rincón de Aquila, que tiene una traza ligeramente distinta a las de la planicie costera. Verónica Bravo y colaboradores (PEM, UNAM) muestran los diferentes sitios con canchas localizados mediante recorridos en el área de Zentla, de traza idéntica a los planos estándar, así como una propuesta de la posible organización jerárquica de estos sitios. Finalmente, María de la Luz Aguilar (INAH-Veracruz) nos comparte los trabajos realizados en el sitio de Barranca de Acazónica, así como su fechamiento relativo. El levantamiento topográfico muestra una traza similar a las anteriores, con la salvedad de que la plaza carece de plataformas laterales.
Por último, en una tercera sección se agrupan las investigaciones realizadas en la región centro-norte del estado de Veracruz, zonas que se integraron durante el Clásico al área cultural del centro de Veracruz, unidas por su ritual del juego, con decapitación y yugos. Entre ellas, se encuentra un segundo aporte de Yamile Lira López, quien brinda un recuento de las excavaciones extensivas, así como de los procesos de conservación y restauración realizados en una de las múltiples canchas del sitio de El Tajín entre 1984 y 1992. Por último, Sergio Suárez (INAH-Puebla) y Yatzin Montiel Vargas (INAH-Hidalgo) presentan la información referente a varios sitios ubicados en la Sierra Norte de Puebla. Sobresale el reporte de un yugo completo cerrado en un contexto de tumba, fechado entre 350 y 270 aC, lo que lo convierte en el más temprano con estas características en México, asociado con la cultura del centro de Veracruz. Los autores presentan información de las 29 canchas que localizaron, empleando los criterios establecidos por Taladoire, y dan mayores detalles de 12 de ellas ubicadas en siete sitios. Su posición en la traza corresponde a los arreglos propios del centro-norte de Veracruz, que aparentemente son variantes del plano estándar del centro-sur. Estas canchas están asociadas con los conjuntos arquitectónicos principales de los sitios de jerarquía alta, pero en lugar de estar en eje con la pirámide, al otro lado de la plaza, la cancha puede estar en tres posiciones: a un costado de la plaza, junto a la pirámide principal (con el costado de la pirámide formando uno de los laterales de la cancha) o perpendiculares a la pirámide (con la pirámide formando el cabezal de la cancha) (Daneels, en este volumen, figura 3.7). Este último capítulo demuestra que este patrón propio del centro-norte de Veracruz y de la llamada cultura de El Tajín se localiza hasta las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, siguiendo los valles de la cuenca media del río Cazones al noroeste de El Tajín, que enlaza con el camino al Altiplano (Huapalcalco, Hgo.), como ya se sabía que ocurría hacia el oeste, por la cuenca del Tecolutla (Yohualichan) y al suroeste (Xiutetelco), por la cuenca del río Nautla. Esta expansión se enlaza en el Clásico tardío con los apogeos en las zonas de Río Verde en San Luis Potosí y la Sierra Gorda (por los valles de los afluentes del río Tuxpan), con sitios con canchas y yugos, como San Rafael (S. L. P.), Ranas y Toluquilla (Qro.).
Es importante destacar que este libro nació a partir de dos necesidades específicas que encontramos en las investigaciones del centro de Veracruz. En primer lugar, brindar nuevos datos derivados de las investigaciones recientes en el área, los cuales refuerzan la interpretación de la práctica del juego de pelota como un ritual de fertilidad terrestre. Este ritual se encuentra arqueológicamente asociado con el sacrificio por decapitación, la parafernalia de yugos, hachas y palmas, y las volutas entrelazadas, y desempeñando un papel político fundamental para la conformación y permanencia de las sociedades del Clásico del centro de Veracruz. En segundo lugar, este volumen tiene, como objetivo la difusión y socialización de la información obtenida en los proyectos arqueológicos de la zona, con la meta de fomentar la acción comunitaria en pro de la conservación del patrimonio arqueológico. De esta manera, las ponencias que se presentaron como de divulgación derivaron en contribuciones académicas que hacen del presente volumen una aportación fundamental a la arqueología de Veracruz, que permite enlazar su práctica desde sus orígenes preclásicos, su difusión desde el noreste de México hasta Centroamérica, y finalmente su transformación en el ritual astral y guerrero del Clásico tardío y Posclásico, un tema relevante para toda Mesoamérica.
[group_price] => Array
(
)
[group_price_changed] => 0
[media_gallery] => Array
(
[images] => Array
(
)
[values] => Array
(
)
)
[tier_price] => Array
(
)
[tier_price_changed] => 0
[stock_item (Mage_CatalogInventory_Model_Stock_Item)] => Array
(
[item_id] => 2619365
[product_id] => 10728
[stock_id] => 1
[qty] => 3.0000
[min_qty] => 0.0000
[use_config_min_qty] => 1
[is_qty_decimal] => 0
[backorders] => 0
[use_config_backorders] => 1
[min_sale_qty] => 1.0000
[use_config_min_sale_qty] => 1
[max_sale_qty] => 0.0000
[use_config_max_sale_qty] => 1
[is_in_stock] => 1
[use_config_notify_stock_qty] => 1
[manage_stock] => 1
[use_config_manage_stock] => 1
[stock_status_changed_auto] => 0
[use_config_qty_increments] => 1
[qty_increments] => 0.0000
[use_config_enable_qty_inc] => 1
[enable_qty_increments] => 0
[is_decimal_divided] => 0
[type_id] => simple
[stock_status_changed_automatically] => 0
[use_config_enable_qty_increments] => 1
[product_name] => El juego de pelota en el centro de Veracruz
[store_id] => 1
[product_type_id] => simple
[product_status_changed] => 1
)
[is_in_stock] => 1
[is_salable] => 1
[website_ids] => Array
(
[0] => 1
)
[category (Mage_Catalog_Model_Category)] => Array
(
[entity_id] => 37
[parent_id] => 3
[created_at] => 2014-10-02 14:09:24
[updated_at] => 2016-11-25 20:31:15
[path] => 1/3/37
[position] => 4
[level] => 2
[children_count] => 55
[store_id] => 1
[custom_apply_to_products] => 0
[custom_use_parent_settings] => 0
[display_mode] => PRODUCTS_AND_PAGE
[include_in_menu] => 1
[is_active] => 1
[is_anchor] => 1
[landing_page] => 55
[name] => Áreas Temáticas
[url_key] => areas-tematicas
[url_path] => areas-tematicas.html
[path_ids] => Array
(
[0] => 1
[1] => 3
[2] => 37
)
)
[request_path] => el-juego-de-pelota-en-el-centro-de-veracruz-9786073001212-libro.html
[url] => http://www.libros.unam.mx/el-juego-de-pelota-en-el-centro-de-veracruz-9786073001212-libro.html
[final_price] => 154.0000
)
1